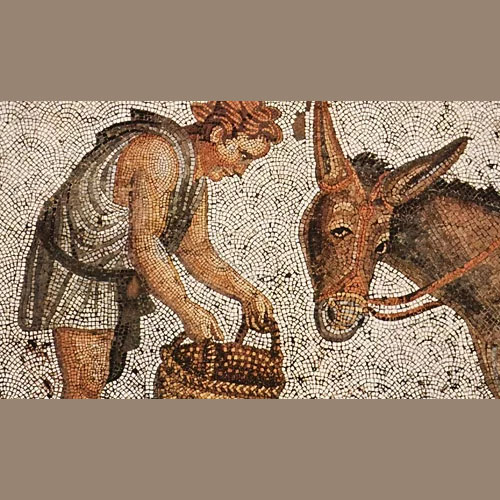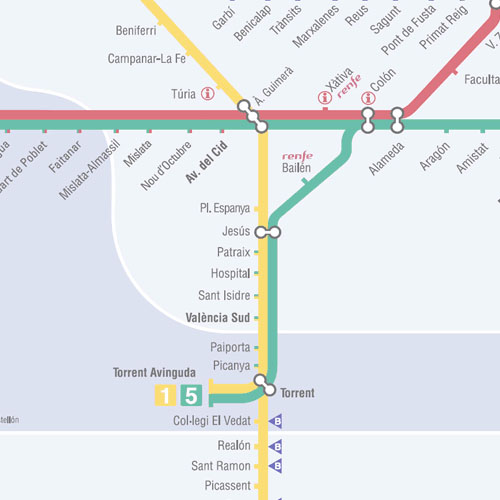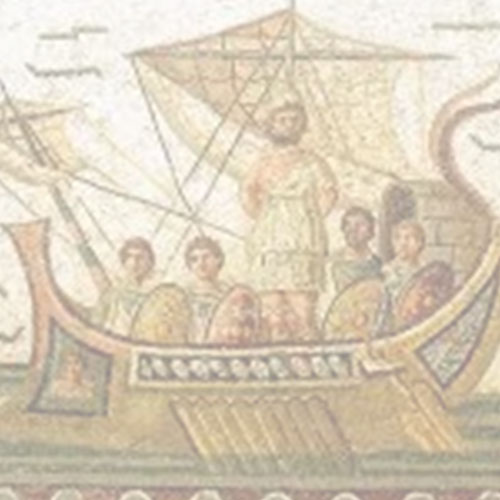¿Cómo haremos para desaparecer?
¿Cómo haremos para desaparecer? A mediados de diciembre de 1926, Arthur Conan Doyle aparece en casa de una de sus médiums de confianza. Está agitado y tiene prisa. Cuando la mujer le atiende, el creador de Sherlock Holmes, que cree fervientemente en el más allá, el poder de las fuerzas telúricas y la comunicación con … Leer más